Poesía del barroco alemán
por Héctor A. Piccoli
En la Sierpe de Don Luis de Góngora, escribe José Lezama Lima: «Quizás ningún pueblo haya tenido el planteamiento de su poesía tan concentrado como en ese momento español en que el rayo metafórico de Góngora necesita y clama,…» En un sentido general, empero, no sería tal vez excesivo asignar aquel predicado de «momento etrusco», si no de «nuestra» poesía, de nuestra cultura, a la totalidad de la producción poética del barroco: entiéndase, del barroco histórico. Con harta frecuencia —y, las más de las veces, con excesiva ligereza— se habla hoy de «barroco», del barroco de tal o cual autor contemporáneo, de neo-barroco(s). Estos juicios se basan por lo general en ciertos rasgos de semejanza externa, sea el procedimiento de la acumulación, sea un determinado tratamiento lexical (uso de arcaísmos o de términos más o menos alejados del habla coloquial), sea la mera aparición de ciertos tropos, para atribuir a un texto la calidad de barroco. Contentándose casi siempre con la simple proliferación, olvidan el segundo momento, el momento determinante en la arquitectura poética del barroco: el de la sujeción, la constricción estricta de la variedad desplegada a una unidad, a un orden en el que ningún elemento puede quedar desasido o en constelación, a una economía sistemática, en fin, que, signada por la sobredeterminación y la oblicuidad, funda precisamente gracias a esa antítesis entre lo plural y lo singular, entre el despliegue de lo múltiple y la remisión a lo único, su gesto de infinito y representa del modo más acabado la idea de texto. A pesar de la torsión extrema, de la superestructuración aun de la sintaxis (latín / español, en el caso de Góngora), jamás supera el barroco histórico los límites de la gramaticalidad. Pluralidad de lecturas, sí: pero en la linde hiperbatónica, siempre una articulación posible. Una semántica de superficies fulgurantes, un deslizamiento de capas tectónicas, en que la figura imagina su apropiación radical: la metáfora corporiza el objeto, pero la incandescencia metafórica no despoja al sentido de su vocación de orden, es simultáneamente subsunción jerárquica, cosmonomía, sistemática. Una lectura prolija, atenta a los mecanismos estructurantes del poema puede demostrar, por ejemplo, qué profundas diferencias separan los textos «barrocos» de un Lezama de los de Góngora, o, fuera del ámbito de nuestra lengua, en qué estrecha medida se puede en verdad hablar de barroco respecto a un Hugo von Hofmannsthal.
Durante este reinado de la «poesía in extremis»: ¿fue realmente la nuestra la faceta más bruñida de la piedra? Si de todas las lenguas románicas culminó en español el «vencimiento de la prueba heliotrópica»: ¿pierde ya en ellas y más allá de ellas la perla oriente, palidece? Lo cierto es que, leyendo la lírica del barroco alemán, es difícil substraerse a la impresión de una cierta sobriedad. Pero tal vez se trate tan sólo de una cuestión de grado: hay en la base del barroco una imanación de la palabra, algo que tiene que ver esencialmente con la sensualidad: ¿cómo no habría resultado Góngora intolerable a Borges? ¿nos puede sorprender en verdad su juicio sobre la «obscenidad de Góngora»? La asunción barroca del sentido lleva consigo una suerte de insolencia esencial, que, aunque no percibida conscientemente, determina el rechazo, la reacción adversa del lector no predispuesto, que la vive como agresión.
Con una cimbria de distinto élan, tiende, no más instable puente, el barroco alemán, su arco de pleamar sobre el agua en fuga, fluencia única y prolija. En la serie de textos que publicados en estas páginas, reconocemos de inmediato esa tensión entre Weltflucht y Weltsucht, entre la huida del mundo y la pasión por el mundo, esa voluntad tan abandonada como extasiada y apartada de lo terrenal, que es la oposición constitutiva de la cosmovisión barroca. Los nombres, algunos de los más significativos de este período, que la historia del arte alemana ubica tradicionalmente entre 1600 y 1730/50: de Paul Fleming, cultor de la poesía de Opitz, a la que conoció en Leipzig a través de un círculo de jóvenes silesianos, uno de los poetas más «personales» de esta época que desconoce aún la idea de creación en tanto que producción libre de un Yo aislado, aparecieron los poemas completos, los «Teutsche Poemata», sólo en forma póstuma: 1641/42. Él nos sorprende aquí con un soneto que difícilmente encontraría parangón en una historia universal del epitafio autógrafo. Nótese con qué perfecta, serena armonía, cierra la inscripción tumular su propia forma, soneto, y con qué gesto profundamente humano sella a la vez el hombre barroco, entre el más acá y el más allá, la plenitud del reencuentro consigo: «An mir ist minder nichts, das lebet, als mein Leben.» Andreas Gryphius, dramaturgo y lírico mayor del período, tomó contacto en Leyden con la tradición y el singular barroco del teatro popular neerlandés. En su obra está, como en ninguna otra, la impronta de esa experiencia determinante para la Weltanschauung de la época, que fue la guerra de los 30 años. De los sonetos, empero, con los que está aquí representado, nos ofrece el primero, y más precisamente sus cuartetos, la vitalidad de un paisaje que pareciera hablarnos al par desde un momento posterior de la literatura alemana: con la doble oposición luz / sombra y luz / fulgor del día, vienen los tercetos a restituirnos la «profundidad» del «mundus symbolicus». Y es justamente la articulación de ese «mundus significativus», como solía decirse entonces, la que nos muestra como ninguno, el segundo soneto, A las estrellas: ellas se reconocen en su carácter alegórico, aluden, señalan tan sólo el orden de la Salud; en este orden, se inserta el Yo. Devota contemplación de las estrellas sobre la tierra; serie de invocaciones e imágenes, referidas exclusivamente al objeto. En el primer cuarteto son imágenes que alaban la belleza: allí se inscribe el orden de la naturaleza. En el segundo cuarteto y primer terceto, en cambio, se trata del orden divino (imágenes que revelan la esencia: custodias, garantes, heraldos). Al final se ubica la esperanza de salvación personal. Así lo observa acertadamente E. Trunz en su artículo «Barocke Lyrik — Drei Sonette des Andreas Gryphius» y agrega: «las tres virtudes cristianas, fe, amor y esperanza participan en el poema». La disensión entre vanitas y carpe diem se dintorna con claridad en un Christian Hofmann von Hofmannswaldau, prominente en la segunda escuela de Silesia. En su Descripción de la belleza perfecta construyen las sinécdoques, con el típico movimiento de descenso y ascenso, la topología de un cuerpo. En estos poemas se ve excepcionalmente qué hace Eros en el barroco con, desde y por los lugares comunes (en el sentido retórico) de la poesía. Polifonía del esplendor y la caducidad: leamos estos sonetos junto al 228 de Góngora («Mientras por competir con tu cabello,…») y al 145 de Sor Juana («Este que ves, engaño colorido,…»). El mayor poeta religioso del barroco es Angelus Silesius, quien fuera llamado «el último de los místicos alemanes». Durante sus estudios de derecho y medicina en Straßburg, Leyden y Padua, toma el primer contacto con el antiguo pensamiento místico, que se consolidará luego en el entorno de Abraham von Frankenberg. Convertido en 1653 al catolicismo, recibe en 1661 las órdenes sacerdotales. En esta figura clave de la contrarreforma silesiana, alcanza su apogeo el género del epigrama, de vasta tradición en la época, cuyo antecedente más importante e inmediato se encuentra en las Sexcenta Monodisticha de Daniel Czepko von Reigersfeld, perteneciente, como el mismo Silesius, al círculo de Frankenberg. En el camino hacia la unio mystica realiza el serafín el amor perfecto (Heilige Seelen-Lust / Oder Geistliche Hirten-Lieder), el querubín el sumo conocimiento (Cherubinischer Wandersmann oder Geist- reiche Sinn- und Schluß-Reime zur Göttlichen beschauligkeit anleitende). La segunda de las obras mencionadas, con mucho la más importante de Silesius, abre un espacio privilegiado a la incrustación emblemática —esa otra operación tan propia del barroco— y lleva a la perfección formal un género literario, hablándonos de Dios por la antítesis y la paradoja precisamente allí donde fracasa el pensamiento.
La traducción de poesía es una artesanía ígnea. Todos los artesanos tienen una patria: Heliópolis, allí donde Fénix ha de renacer (y no necesariamente la de su lengua materna).
Cuando traduzco un poema, me pregunto en primer lugar: ¿qué debo hacer?, en segundo lugar: ¿qué puedo hacer? En el momento en que no puedo, esta última pregunta —sobre todo en poemas sujetos a un patrón métrico y rímico— se transforma de inmediato en la siguiente disyunción: ¿no puedo, o es que realmente no se puede? La institución, la devoción, la calculada desesperación de erigir una morada en la inclemencia y para quien no ha de ser jamás más que un huésped en su casa, ese ejercicio de ardimiento, en fin, del que resulta en definitiva la incidencia del texto en la otra lengua, me recuerda en algo las tácticas de los jugadores de ajedrez.
La forma soneto, ya por la misma tensión en que se funda, la oposición entre lo par y lo impar, entre la simetría y la falsa simetría, complace al espíritu del barroco: cuatro estrofas (dos cuartetos y dos tercetos), un centro sólo virtual entre el séptimo y el octavo verso y el «centro» articulatorio entre cuartetos y tercetos, cinco pares rímicos (en la modalidad canónica, con disposición especular en los cuartetos y relativa variabilidad combinatoria en los tercetos). Esta forma, rigurosa, nítida, concisa, es especialmente apta para el tratamiento dinámico de ciertos «contenidos». Lo apasionante del barroco, empero, no es el simple hecho de que se apropie de esta forma y la cultive con asiduidad, sino el modo en que la sobreescribe, la medida en que la hiperelabora. El comentario más breve que pretendiera seguir los movimientos, el trabajo de la escritura barroca en acción, excedería ampliamente los límites de estas notas; sin embargo, no puedo dejar de señalar al menos el papel del factor constitutivo de toda poesía —de todo poema escrito como texto— en el tratamiento barroco de los modelos heredados: me refiero a la inscripción de la aliteración, y pienso en el Stabreim (no menos, en la manera curiosa en que lo considera la preceptiva a lo largo de la literatura alemana).
Los versos de los sonetos reproducidos —con excepción de los de Mittag, que tienen una menos— son versos de seis cláusulas (Sechstakter): ellas son las que en realidad definen su calidad de «alejandrinos», y no el número total de sílabas, que puede ser variable. El alejandrino marca las más de las veces una pausa o cesura después del tercer acento rítmico (6ta. sílaba).
Fácil es ver qué se juega aquí en el desafío de la traducción: mantener metro y rima es mantener el momento, los medios de cohesión fundamentales del poema. Pero «metro» no implica por supuesto tan sólo una medida, sino antes bien una estructura rítmica, es decir, un determinado esquema de apoyos acentuales: por esta simple razón no todo verso, digamos, de 14 sílabas es un alejandrino, del mismo modo que no todo sintagma de 11 sílabas es un «endecasílabo» (por paradójico que suene en la nomenclatura española).
De acuerdo naturalmente a las exigencias planteadas por cada tipo de composición poética, aun por cada poema, diría que esos medios cohesivos deberían tratar de mantenerse en la traducción, aunque más no fuera en forma parcial, ya que, si parciales son siempre los logros, parcial es también la medida de la pérdida: aun sin rima, una correcta composición rítmica aporta ya cierta arquitectura. Pero allí donde resultan imposibles rimas perfectas, consonantes: ¿por qué antes de renunciar definitivamente a la rima no probar primero con la asonancia, que multiplica las posibilidades de elección y contribuye, en escala nada desdeñable, a la unidad del poema? En este sentido representa un límite casi imposible de franquear —al menos, así lo ha sido para estas versiones— la repetición de la rima en los cuartetos, que corresponde a la forma canónica del soneto barroco mencionada más arriba. En los epigramas, el problema de traducción es mucho más grave, precisamente por el modo peculiar en que se articula el concepto poetizado, y por tratarse de pareados. El epigrama compuesto por dos alejandrinos rimados, con una estructura fuertemente realzada por las cesuras, materializa, dice E. Brock «la dialéctica mística de tesis, antítesis y síntesis (Dios, el hombre y su unidad) con una exactitud con la que pocas formas poéticas corresponden a su objeto. Las diversas posibilidades de situar las cesuras permiten también reflejar en la forma múltiples y adecuadas variaciones de este paso triádico.»
La «dedicatoria» y los epigramas de Silesius reproducidos en último término pertenecen a mi versión «Peregrino querubínico o Rimas espirituales: gnómicas y epigramáticas que conducen a la divina contemplación», hasta donde sé, la primera completa, traducida directamente al español del Cherubinischer Wandersmann, que consta de prólogo y seis libros con un total de 1.675 epigramas, más un apéndice de diez sonetos al libro quinto. Para su realización —el trabajo, aunque todavía inédito, cuenta ya casi diez años— tomé como fuente la edición de Georg Ellinger en los Neudrücke de Braune, N° 136-138, Niemeyer, Halle, 18951, tal como la reprodujo H. Plard en su «Pèlerin Chérubinique», Paris, Aubier, 1940. La única versión del Peregrino que circula en el mundo de habla hispana, publicada por una editorial de Palma de Mallorca en 1985 sin indicación de fuentes, está evidentemente tomada de la versión francesa de este autor. La transcripción del texto alemán de los demás poetas corresponde a la de Edgar Hederer, en Deutsche Dichtung des Barock, Carl Hanser Verlag, München, 1957.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




.jpg)





.jpg)














































.jpg)


























































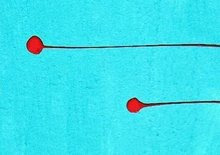
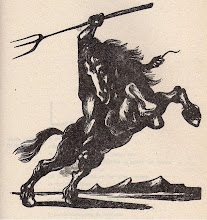

































No hay comentarios:
Publicar un comentario